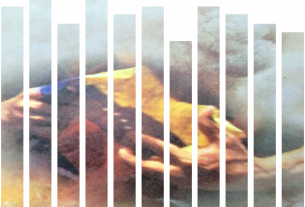La búsqueda del máximo beneficio
Para el siguiente ensayo usaremos como objeto de estudio la investigación: “Políticas públicas e iniciativas solidarias en España en la pandemia Covid-19” donde se plantea la hipótesis “la respuesta ciudadana ha de haberse concentrado en particular en aquellos grupos sociales más vulnerables, especialmente afectados por la situación. Así, en las áreas urbanas, donde la desigualdad se plasma sobre el territorio a través de la segregación residencial, se esperaría encontrar una mayor concentración de iniciativas en los municipios y barrios que cuentan con rentas medias más bajas.” Y sobre los datos se observa que “Los resultados obtenidos reflejan de forma bastante consistente que, contra lo que podía hipotetizarse, las prácticas solidarias ante la pandemia Covid-19 han surgido con más fuerza en los barrios de renta media y media-alta, más que en los particularmente vulnerables o acomodados.” Por cual nos preguntamos si ¿Supone un contraejemplo o una excepción a lo que una hipótesis económico-racional plantearía (la búsqueda del máximo beneficio)?
El mismo estudio nos da la respuesta cuando nos indica que: “la evidencia sugiere que las condiciones para la aparición de este tipo de prácticas no se derivan solamente de la situación de necesidad en la que se encuentra la población, sino también de su capacidad de organización. A su vez, esta depende en buena medida del capital social existente en los distintos barrios y municipios, con las consiguientes variaciones vinculadas a las tradiciones asociativas, el nivel de formación y la cohesión de la población.” (ORIOL, 2022). Por tanto, no es un contra ejemplo del concepto de la búsqueda del máximo beneficio, ya que este no es exclusivo de la condición socio económica de un sector respecto a otro. Entran otros factores en el modelo que también influyen en la acción colectiva. En este caso el capital humano en todas sus dimensiones es determinante para hacer las diferencias entre las comunidades, donde su capacidad de organización, su nivel educativo, profesional, su cohesión comunitaria entre otras son características relevantes y diferenciadores.
La búsqueda del máximo beneficio tampoco es la consecución de un objetivo económico o monetario. El simple hecho de tener la satisfacción de ayudar a la comunidad puede ser motivación suficiente para que el individuo actúe en consecuencia de ayudar al prójimo. Como ejemplo: “la pandemia propició el surgimiento de un gran número de iniciativas espontáneas de apoyo muto. Estas tomaron tres formas principales… a) Redes de apoyo mutuo… b) Iniciativas de reciprocidad en los ámbitos de la proximidad vecinal y familiar… c) Iniciativas culturales, educativas, deportivas, de apoyo psicológico…” (ORIOL, 2022). Por cual, el capital social y los incentivos no monetarios ayudarían, dentro del contexto de análisis con enfoque económico-racional, a explicar esta dinámica.
Esta acción colectiva serviría como punto de referencia para ser replicada, como caso de éxito, en los grupos o comunidades con oportunidades de mejora, aquellas comunidades de menores ingresos y poder adquisitivo. Las diferencias en las acciones solidarias “resulta evidente que no llegan por igual a todos los sectores sociales y tienden a proliferar más en áreas de renta media y capital social consolidado que en las más vulnerables.” (ORIOL, 2022).
Por tanto, el capital social y su capacidad de organización ayudan a explicar el por qué en unos barrios la ayuda solidaria puede ser mayor o menor en base a sus condiciones socioeconómicas y entre otros muchos otros factores tales como las tradiciones, niveles de formación, nivel de cohesión vecinal y demás que ayudarían a dar una explicación coherente y fundamentada a esta diferencia.
¿Cómo se explican las diferencias en los índices de natalidad de los distintos países?
El presente ensayo opinará sobre si más allá de casos extremos en los que el número de hijos está pautado por las autoridades (como, por ejemplo, en China), tener más o menos hijos es, finalmente, una decisión individual. Y cómo estos explican las diferencias en los índices de los distintos países. Los fundamentos teóricos para este análisis se basarán en los fundamentos del enfoque económico-racional, además de las publicaciones de (GARCÍA, 2018) y (PISON, 2020) que hablan sobre la tenencia de hijos entre los países, intentando ambos, empíricamente, explicar sus respectivas hipótesis.
Desde el punto de vista de la elección racional se puede explicar las diferencias de natalidad de los distintos países. Incluso me atrevería a decir que es de los casos que mejor funcionan con este enfoque de investigación y análisis. Para ello, dos ejemplos de (GARCÍA, 2018) “A mayor grado de escolaridad, menor cantidad de hijos se tiene.” y “Tener hijos implica, entonces, un sacrificio en tiempo para la madre.” Donde se puede entrever que, con ayuda de un análisis empírico, con enfoque económico-racional, se pueden llegar a conclusiones del comportamiento colectivo de una sociedad. (CARDENAL, 2002) Nos ayuda a entender esto desde los conceptos básicos tales como los primitivos: individuo, preferencia, elección, entre otros hasta los conceptos definidos tales como: creencias, condiciones del entorno (certeza, riesgo, incertidumbre) son factores claves y determinantes para poder explicar estas diferencias y todas ellas, se pueden modelar e indagar en grupos muestrales, donde aplicando encuestas o estadísticas estatales se logran los datos para un correcto análisis empírico. Sin embargo, (y volviendo con CARNEDAL, 2002), es importante tomar en cuenta que deben existir los supuestos: el comportamiento intencionado, el egoísmo individual y la racionalidad, que a su vez nos ayudarán a delimitar y enfocar el alcance de la investigación.
Tal como nos explica (BECKER, 1993) en el proceso sobre cómo los individuos evalúan los beneficios y costos de tener hijos, en términos de la teoría de la elección racional, los beneficios pueden incluir la satisfacción personal, la realización de metas familiares, la contribución a la sociedad, entre otros. Los costos pueden abarcar el tiempo y recursos necesarios para criar a los hijos, la inversión en su educación y atención médica, y la potencial pérdida de ingresos debido a la crianza de los hijos.
Tomando en cuenta que “los humanos en términos generales nos comportamos interesadamente” (SCHWARTZ, 2011) y detallado en “El análisis parte de la premisa de que los individuos maximizan el bienestar tal como lo conciben, ya sean egoístas, altruistas, leales, resentidos o masoquistas. Su comportamiento está orientado hacia el futuro, y también se asume que es consistente a lo largo del tiempo. En particular, intentan, tanto como les sea posible, anticipar las consecuencias inciertas de sus acciones. Sin embargo, el comportamiento orientado hacia el futuro aún puede estar arraigado en el pasado, ya que el pasado puede proyectar una larga sombra sobre las actitudes y valores” (BECKER, 1993, pág 1). Es por ello, por lo que si bien las acciones colectivas y estudios basados en emociones, educación, profesión, religión, incentivos públicos, asistencia social, multiculturalidad, factores socioeconómicos, factores culturales y sociales, se puede intuir y explicar lo que ha sucedido. En lo relativo a la previsión del futuro, las premisas pasadas siempre deben estar acompañadas con un margen de error, y deberá estar fundamentada sobre la incertidumbre de lo desconocido que todo modelo contiene, y que a su vez este modelo pretende simular la realidad con recursos finitos y que nunca podemos asegurar con certeza que pueda explicarlo todo. (PISON, 2020) nos lo sugiere cuando nos da como ejemplo, las crisis que no se pueden prever y que explican los grandes cambios en la conducta colectiva. “La recesión económica y el aumento del desempleo como resultado de la crisis hicieron que el futuro fuera más incierto. Algunas parejas pospusieron sus planes de tener hijos con la esperanza de que llegarían días mejores.” (PISON, 2020).
Entonces, de lo anterior podemos entender que “Cada persona tiene necesidades, acorde a la capacidad de satisfacer sus necesidades” (GARCÍA, 2018) por lo que la complejidad individual de la toma de decisión de tener hijos es un problema multifactorial. Por lo general, los individuos se comportan regularmente en el tiempo, prevén las consecuencias de sus acciones racionales que han hecho de manera lógica, con un mínimo de coherencia, de manera deliberada y consciente para lograr, al final de todo, maximizar su valor. Este árbol de decisiones individuales puede ser modelado y, en línea general, explicar lo que ha sucedido para una sociedad o países. Y, a su vez, entre estos (los países) explicar de manera empírica y racional las diferencias entre ellos. Por tanto, de existir un sesgo, o premisas similares, y a su vez estos son compartidos entre todos los países, las comparaciones pueden dar resultados concluyentes en torno al análisis comparativo entre ellos. Empero, si la comparativa no es basada en los mismos grupos de conceptos y supuestos, entonces los resultados pueden verse afectados y mal interpretados por el analista.
Las diferencias entre las tasas de natalidad en los países responderán a los diferentes factores culturares, sociales, emocionales, económicos, de fe, de políticas públicas, entre otros que harán que cada país se diferencie los unos de los otros. Un ejemplo de ello nos lo entrega (GARCÍA, 2018) cuando nos dice “Por eso en las sociedades más tradicionales, la mujer sigue encargándose del cuidado de los hijos en casa. Pero la figura de feminidad ha venido cambiando, conforme cambian otros aspectos de la cultura.” Estos conceptos difieren de un país a otro, dependiendo de la visión individual y colectiva sobre el tema que los une como sociedad.
Referencias bibliográficas
- ORIOL Nel·lo, Joan CHECA (2022). Capítulo 5 El binomio imprescindible.: Políticas públicas e iniciativas solidarias en España en la pandemia Covid-19. pp. 131-162.
- Hipervínculo: https://www.jstor.org/stable/j.ctv2v88c56.8
- GARCÍA, Jorge Eduardo (2018). ¿Por qué los países pobres tienen más hijos y los ricos menos? Libremecado.com, Grupo Libertad Digital.
- PISON, Gilles (2020). ¿Por qué la gente tiene más hijos en el norte de Europa que en el sur? TheConversation.com.
- CARDENAL, Ana Sofía (2002): Módulo didáctico 1: “Introducción al enfoque económico aplicado a la ciencia política”. Barcelona: FUOC.
- CARDENAL, Ana Sofía (2002): Módulo didáctico 2: “El modelo de la elección racional”. Barcelona: FUOC.
- SCHWARTZ Girón, Pedro (2011), “No hay ciencia social sin teoría económica”. España: Boletín Oficial del Estado (BOE). Anuarios de derecho de la biblioteca jurídica. Sesión del día 31 de mayo de 2011
- BECKER, Gary S. (1993). “The economic way of looking at life”. USA: University of Chicago Law School.
Item Type: Journal Article
Author: Manuel A. Hernández-Giuliani
Publication: UOC
Volume: 20231 M7.103
Issue: 1
Date: 11-2023
Series: Maestría Análisis Político – UOC
Series Title: Teoría Política
Language: es
Rights: Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC-BY-SA)
![Hispano Opinión [es]](https://hispanopinion.es/wp-content/uploads/2024/02/cropped-logo_hones_horizontal_con_nombre-2.png)